Historia del Arte vasco I (11)
De la prehistoria al románico
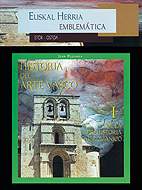
Autores:
-
J.Plazaola Artola
También disponible en Euskera: Euskal artearen historia I
Precio: 90 € Comprar
Esta publicación se incluye dentro de la colección:
Prólogo
Juan Plazaola
Si no me equivoco, la bibliografía del arte entiéndase, de las artes plásticas) en el País Vasco no cuenta aún con una obra que haya pretendido compendiar en un solo manual toda su historia. Existen, sí, obras colectivas que intentan cubrir con relativa adecuación, los sucesivos períodos históricos del arte en Euskal Herria, mediante la colaboración de varios historiadores especializados en cada una de las diversas épocas, con las limitaciones que ese tipo de obras colectivas impone por la inevitable diferencia de métodos y sensibilidades. Esta constatación obliga al autor de estas páginas a justificar su audaz intento de ofrecer una visión panorámica a sus lectores, ya sean estudiantes universitarios, ya sean aficionados al arte, o simples amantes de la cultura de este pueblo.
La razón originaria de este libro es muy sencilla: Es que el autor ha creído que ha llegado el momento de escribirlo. Cuando se ven puestos los cimientos de un edificio, es difícil resistirse a la tentación de ponerse a construirlo. Y los cimientos de una Historia del Arte Vasco están ya puestos. Son muchos, entre los profesionales de la docencia y de la investigación, los que con su perseverante exploración de campo, con su búsqueda documental, con su reflexión analítica o sintética, y con sus publicaciones, han contribuido en este país al aparejamiento de una historia del arte vasco. Habría que decir ante todo que, ateniéndose a la cronología, la cimentación prehistórica estaba ya hecha por nuestros arqueólogos y antropólogos desde los albores del siglo XX.
Pero fue la fundación de las Universidades y las Escuelas de Bellas Artes, en las cuatro capitales vascas, la que a partir de la década de los 70 del siglo XX, hizo posible que se pudiera dar forma, siquiera, a un compendio de lo más esencial del arte en Euskal Herria. La elaboración de tesis doctorales y su publicación, junto con los estudios aparecidos en revistas especializadas en los diversos sectores técnicos y geográficos del universo artístico, ensancharon enormemente el campo de nuestros conocimientos y despertaron en muchos jóvenes estudiantes el apetito de consagrarse profesionalmente a esta disciplina.
En el momento de establecerse tales centros de Estudios Superiores estaban ya puestos, como he dicho, los fundamentos para un estudio metodológico y rigurosamente científico de nuestra Prehistoria. La inmensa labor realizada anteriormente por la prestigiosa tríada de investigadores –T. de Aranzadi, José Miguel de Barandoarán y E. Eguren–, fue proseguida con entusiasmo por discípulos como Jesús Altuna y Juan M. Apellániz, que pronto, convertidos en maestros, fueron secundados por equipos cada día más numerosos de investigadores cuyos nombres son ya conocidos en el mundo de los estudios prehistóricos: L. Peña Basurto, A. Llanos, J.J. Vegas Aramburu, Amelia Baldeón, T. Andrés Pérez, S. Corchon, Patricia Caprile, D. Fernández Medrano, I. García Camino, etc.
Si, dejando aparte la arqueología, intentamos adentrarnos en la verdadera historia del arte, hallaremos que, en el siglo XX, junto a un cierto interés reciente por la crónica periodística en materia del arte moderno en el momento en que se hacía mucho ruido en torno a una posible «escuela vasca», eran pocos los profesionales cuya afición a nuestro viejo patrimonio artístico fuera tan fuerte como para moverlos a ir a desempolvar viejos pergaminos en los archivos. Por eso deben ser de particular estima los trabajos de aquellos investigadores que fueron Félix López del Vallado, Fidel Fita, Julio Altadill, Tomás Biurrun, Pedro Vázquez, Francisco Sesmero, J. Ybarra y Berge, E. Enciso Viana y algunos más, cuyos escritos han envejecido con buena salud. El abandono, el deterioro y la desaparición de muchos de nuestros archivos municipales obligaban a esos beneméritos investigadores a apreciaciones y juicios que frecuentemente se apoyaban menos en pruebas documentales que en el instinto estético y en una educada sensibilidad.
El panorama bibliográfico de la Historia del Arte Vasco se ha ensanchado y esclarecido de manera espectacular desde que la vida de los nuevos centros universitarios y escuelas de Bellas Artes alcanzó un ritmo normal de actividad investigadora. Hoy se cuentan por centenares las tesis doctorales que se han ido y se están elaborando sobre artistas, obras, estilos y aspectos de nuestro tesoro artístico del pasado.
Por lo que atañe a nuestra historia antigua, los congresos, los trabajos en equipo, las tesis doctorales y las publicaciones en libros y revistas especializadas han dado ya una buena cosecha, y tras la meritoria labor de investigadores como Blas Taracena, J.M. Blázquez, etc. vinieron las aportaciones de Mª Ángeles Mezquiriz, J. Rodriguez Salis, Ignacio Barandiarán, Juan Carlos Elorza, Amelia Baldeón, J.L. Tobie, Milagros Esteban, A. Llanos, Eliseo Gil Zubillaga, I. Filloy Nieva, A. Iriarte, J.C. Labeaga, etc. con los que se ha podido certificar la insospechada amplitud y la no despreciable calidad que alcanzó la actividad artística en la tierra de los antiguos Vascones.
Igualmente el horizonte histórico de los siglos oscuros, en los que lentamente fue amaneciendo la luz del Cristianismo para una Vasconia constreñida entre los reinos visigodo, asturiano y merovingio, se ha ido aclarando merced a investigaciones de hondo calado de estudiosos como Agustín Azkarate, J. Alberto Monreal Jimeno, J.J. Sayas Abengoechea, Latxaga, y tantos otros,...
Por lo que atañe al arte medieval, como auténticos fundadores de escuela podemos calificar a autores como Micaela Portilla y S. Andrés Ordax, Ana de Begoña, en Álava, Concepción García Gainza en Navarra, J. Angel Barrio Loza y J.G. Moya Valgañón en Bizkaia, y Mª Asunción Arrázola y Manuel de Lecuona en Gipuzkoa, sin que esto signifique que su magistral labor se haya limitado exclusivamente al Medievo, pues a los mismos se deben obras de alta calidad sobre el Renacimiento y el Barroco. Afortunadamente, su labor ha sido generosamente secundada por el trabajo y las publicaciones de autores como J. Martínez Marigorta, Dulce Ocón Alonso, Lucía Lahoz, J.M. González de Zárate, J.J. López de Ocáriz, S. Ruiz de Loizaga, G. López de Guereñu, y Fernando Tabar en Álava; Kosme Mª de Barañano, J. González de Durana, A. Santana Ezquerra, Agustín Gómez Gómez, en Bizkaia; J. Erenchun, L.P. Peña Santiago, I. Zumalde, Juan San Martín, Edorta Kortadi y algunos más, en Gipuzkoa. En cuanto al viejo Reino de Navarra, excepcionalmente dotado en arte medieval, la obra fundamental que constituyen los cinco volúmenes de Iñiguez Almech y J. Esteban Uranga sobre Arte Medieval Navarro ha hallado una nutrida secuencia de investigadores como J.M. Jimeno Jurío, M.C. Lacarra Ducay, Clara Fernández Ladreda, J. Martínez de Aguirre, Soledad Silva y Verástegui, Mercedes de Orbe Sivatte, M. Molero Moneo, etc.
Al entrar en tiempos modernos la lista de investigadores se multiplica. Y junto a los jefes de equipo citados (C. García Gainza, M. Portilla y J.A. Barrio Loza) es obligado recordar a quienes han contribuido a despejar las nieblas que cubrían gran parte de nuestro patrimonio artístico del Renacimiento y del Barroco, nombres ya acreditados como P.L. Echeverría Goñi, J. Vélez Chaurri, Mª Isabel Astiazaráin, J. Manuel González Cembellín, A. Santana Ezquerra, Ignacio Cendoya y Julen Zorrozúa, Blanca Sañudo Lasagabaster, J.Mª González de Zárate, J.Mª Ruiz de Ael, etc. Y por lo que atañe a Iparralde, preciso es acudir a los trabajos de Elie Lambert, René Couzacq, M. Milhou, O. Ribeton, R. Poupel, etc.
Entrando en el último siglo, se hace imposible ni siquiera mencionar a cuantos han realizado y publicado estudios sobre el arte vasco contemporáneo. Son legión, casi todos de carácter monográfico. Abundan estudios biográficos, análisis de obras, notas críticas, catálogos de exposiciones, pero también tesis doctorales sobre los más conocidos artistas vascos de nuestro tiempo.
Junto a los trabajos publicados por los autores que he citado, contamos hoy con el precioso instrumental constituido primeramente por las compilaciones bibliográficas promovidas por Eusko Ikaskuntza (con la colaboración de Agustín Gómez Gómez, Lucía Lahoz, Arantza Cuesta, Pedro Pérez, Raquel Sáenz, Rosa Martín Vaquero y especialmente Julen Zorrozúa) y también con los Catálogos del Patrimonio artístico de nuestros territorios y de nuestras diócesis, patrocinados por entidades públicas y privadas: los nueve volúmenes del Catálogo Monumental de Navarra, y los ocho de Álava publicados hasta la fecha; a los que hay que añadir los Catálogos de Monumentos de Euskadi, los dedicados más singularmente a cada uno de los tres territorios, los fascículos consagrados al Arte en Navarra, etc.
Convencido de que las obras artísticas de remotas épocas son frecuentemente cuerpos mudos si no los vivifica y les hace hablar la historia de los hombres y mujeres de su tiempo, he procurado situar las obras reseñadas en cada capítulo dentro de un marco socio histórico. Son muchos los historiadores cuyas obras me han ayudado en este aspecto, pues también la Historia general de Euskal Herria ha conocido un especial impulso y desarrollo en los últimos cincuenta años. No puedo menos de recordar aquí a eximios historiadores del País Vasco como J.M. Lacarra, L. Vázquez de Parga, A. Mañaricúa, J. Goñi Gaztambide, Adrián de Lizarralde, Julio Caro Baroja, S. García Larragueta, A. Martín Duque, José Angel García de Cortázar, Pierre Narbaitz, J. Zabalo Zabalegui, J.M. Jimeno Jurío, Jose Luis Orella Unzué, Ignacio Arocena, M. Goyhenetxe, Beatriz Arizaga, Isabel Ostolaza, Rosa Ayerbe, Elena Barrena, Idoia Estornés, etc. Esta nómima que, como las anteriores, podría ser casi inacabable demuestra cuán expedito estaba el camino para quien estuviera dispuesto a intentar una obra de síntesis.
Lamento y pido perdón por los errores de omisión que sin duda he cometido al intentar presentar un elenco de los autores que han colaborado en esta empresa cultural que es el conocimiento más dilatado y exacto de nuestra historia y de nuestro patrimonio artístico. Pero me he sentido obligado a intentarlo para agradecer pública y explícitamente a quienes han contribuido, quizá sin saberlo, a la realización de una obra que solo pretende ser un modesto Compendio de la Historia del Arte Vasco.
INTRODUCCIÓN
Hace ya veinte años, redactando el prólogo de una obra colectiva sobre el arte en el País Vasco, me preguntaba a mi mismo si unir estas dos palabras –arte y vasco– tenía sentido.
Tras aquel primer ensayo de historia del arte en nuestro país han aparecido no pocos libros y artículos que se han planteado, más o menos de frente, la misma cuestión. El resultado ha sido siempre desalentador. Hay que reconocer que una opinión unánime de los vascos, en este punto como en tantos otros, parece inalcanzable.
En época reciente no han faltado quienes pensaban que el concepto de historia del arte vasco debía formarse a partir de la idea de raza. Los factores llamados étnicos deberían ser determinantes al pretender estudiar, analizar y definir lo vasco. De la influencia de la raza en los artistas vascos hablaron en los primeros decenios de este siglo autores serios como Juan de la Encina, Carmelo de Echegaray, Tomás de Elorrieta... Eran tiempos en que la preponderancia de lo étnico se respiraba en el ambiente aunque no se admitieran las concepciones fundamentalistas del Conde de Gobineau, sobre la desigualdad de las razas, que habían de nutrir los aberrantes sueños del nazismo germánico.
Pero es claro que buscar en los elementos constitutivos de una raza la razón, la justificación o la interpretación de lo que es, lo que va a ser o lo que va a hacer el hombre implica, metodológicamente, un salto en el vacío. Si el concepto de raza puede definirse con claridad, el riesgo de la oscuridad y la confusión surge inevitablemente cuando se trata de darle un sentido preciso al aplicarlo a la historia, y concretamente a la historia del pueblo vasco. Para comprenderlo así, basta un elemental conocimiento de las sucesivas aculturaciones sufridas por los indígenas de esta región pirenaica desde la prehistoria. No es fácil determinar qué grado de intensidad alcanzó, en cada zona de nuestra geografía, la simbiosis étnica al producirse las oleadas de pueblos venidos del exterior. Lo que es cierto es que fue muy diferente en las diversas cuencas de nuestro país. Añádanse las inmigraciones que en tiempos muy recientes ha conocido nuestra población, para que se nos haga sumamente indefinible lo que la palabra raza puede significar en nuestro caso. Consecuentemente no es posible que tal principio pueda servirnos para delimitar el campo de nuestro ensayo histórico.
Por otra parte, resulta evidente que la especificación determinada por el adjetivo vasco no es homologable con la significada cuando leemos una historia del arte español o del arte italiano, calificativos que, para cualquier lector, tienen una clara y precisa referencia a países ocupados hoy por estados o comunidades políticas que se llaman España e Italia. Podrá parecernos discutible, pero el hecho está ahí: ningún español se extraña de que la colección de ARS HISPANIAE dedique un capítulo al arte visigodo; y a cualquier universitario de Milán o de Sicilia le parece obvio que André Chastel incluya en su Arte Italiano un capítulo sobre el arte bizantino de Ravenna. Reconozcamos que, si por lo que se refiere a los ejemplos citados, adoptar ese criterio «político» no carece de objeciones, tal postura en nuestro caso sería mucho menos aceptable. No tendría sentido fundamentar en razones políticas –esgrimidas sea como hechos, como derechos o como pretensiones voluntaristas– la unificación de un estudio del arte producido en territorios que, como es sabido, sólo una vez –bajo Sancho el Mayor de Navarra– estuvieron juntos bajo un sola corona.
Podríamos plantearnos, como les gusta a algunos, la posibilidad de integrar e incluso identificar el concepto de etnia (para hacerlo menos antipático a oídos modernos) con el de cultura. Efectivamente, se habla con frecuencia de lo étnico cultural como un elemento que necesariamente habría que tener en cuenta a la hora de estudiar las raíces, los orígenes, la evolución y el sentido de cuanto afecta a los hombres y mujeres del País Vasco. A este propósito se ha ponderado la importancia que, desde el punto de vista de la identidad cultural de un pueblo, tiene el hecho de poseer una lengua propia, especialmente en el caso de una lengua tan diferenciada como el euskara. Pero tampoco este enfoque de la cuestión puede alzarse como argumento sin sólidas objeciones. ¿Tendríamos que excluir de nuestra encuesta aquellas zonas geográficas en las que ya no se habla la venerable «lingua navarrorum»? Si miramos al pasado, puesto que tratamos de hacer «historia» del arte, es precisamente la historia la que nos demuestra que las fronteras del pueblo euskaldún han sido también movedizas, en una continua marcha de repliegue. La toponimia ha ido descubriendo en Aragón, en Rioja y en Castilla, nombres euskéricos que los filólogos recogen y analizan cuidadosamente como hacen los paleontólogos con esos ictiolitos y numulitos que el océano, en su repliegue milenario, ha ido abandonando en nuestros estuarios.
La dificultad aumenta si el concepto de cultura no se limita a esa realidad tan concreta como es la lengua vasca y se quiere hacer de la cultura vasca el elemento determinante de lo que algunos llaman la identidad del vasco. Porque no se puede negar que la cultura –la cultura de cualquier pueblo histórico– es ella misma historia, es decir, movimiento, cambio.
Sería un disparate concebir lo vasco como una esencia perenne y casi platónica. Porque el hombre, como decía Ortega siguiendo a Dilthey, «no tiene naturaleza, lo que tiene es historia; porque historia es el modo de ser de un ente que es constitutivamente, radicalmente, movilidad y cambio». Ya Voltaire empezó a darse cuenta de ello cuando, en sus Consideraciones sobre la misión del historiador, le aconsejaba dejar de lado lo anecdótico de los acontecimientos menudos y ceñirse al estudio de las costumbres y de los grandes movimientos políticos, sociales y económicos, pero observándolos siempre como fenómenos dinámicos: «Les changements dans les moeurs et dans les lois seront enfin son grand projet».
Si no se toma el criterio étnico cultural en un sentido muy preciso, como ya aconsejaba Juan de la Encina, y si, sobre todo, se concibe la cultura de un pueblo como un conjunto de elementos dinámicos, creo que podría resultar fecundo y, en todo caso, estimulante para el historiador, intentar espumar los rasgos que podrían caracterizar el arte vasco en cada época. Si hemos estudiado el arte románico o el arte gótico como expresión de la sociedad cristiana, de su ideología, de su cultura y de sus condicionamientos socioeconómicos en determinados siglos de su historia, no se ve a priori razón ninguna para invalidar una historia del arte en agrupaciones humanas que durante largos siglos han mostrado una comunidad de rasgos específicos. Hacer verdadera historia del arte de un pueblo exige desvelar su sentido haciendo ver su correspondencia con caracteres, más o menos constantes y profundos aunque siempre históricos, que se revelan en otros sectores de su vida: en sus hábitos familiares, en sus costumbres sociales, en sus ritos religiosos, en su manera de regirse políticamente, etc., siempre que se acepte como indiscutible el carácter cambiante de la cultura en todos los pueblos.
La posición metodológica menos problemática para un historiador del arte, al afrontar este cuestión, es la de definir su campo de trabajo apoyándose en esa realidad insoslayable e inmutable que le ofrece la geografía. Arte vasco equivaldría al arte del País Vasco o Arte en el País Vasco. Precisamente el término País parece implicar in recto una referencia topológica. Arte vasco, en este sentido, podría llamarse así al arte producido o situado históricamente dentro de los confines de lo que hoy llamamos País Vasco. Aunque esta precisión parezca, a primera vista, la más innocua y menos susceptible de apasionamientos politicos, no facilita la unanimidad en los conceptos si se tiene en cuenta que, en el curso de los siglos, no han sido constantes las fronteras de ese conjunto de tierras y de gentes que muchos llamamos Euskal Herria.
Sin embargo, tampoco queremos ser fundamentalistas en la aplicación de este método que puede parecer el menos problemático. Consideramos útil no rechazar de plano el criterio culturalista, con tal de no mitificar los conceptos de cultura y de identidad vascas. Y al pueblo vasco precisamente se refería el historiador Claudio Sánchez Albornoz cuando escribía que «la idiosincrasia de los pueblos, el fondo incoercible de su temperamento, de donde emergen sus tendencias y sus hábitos primarios, permanece casi inalterable a través de los más profundos cambios de los tiempos; y basta una chispa para alumbrar incendios no del todo extinguidos. En la historia basta la reproducción de situaciones, parejas de las ya atravesadas antes por un pueblo, para que se despierten sus viejas cualidades, instintos, inclinaciones y costumbres».
Cuando historiadores del arte que, lo mismo que Sánchez Albornoz, no pueden ser tachados de nacionalistas porque ni siquiera son vascos, hablan del «gótico vasco», cualquier investigador honesto se sentirá razonablemente tentado a dar una interpretación a los rasgos que distinguen ese «modo vasco» de arquitectura de la segunda mitad del siglo XVI. Cuando a principios del siglo XX los críticos de arte empiezan, aunque no sin contradicciones, a hablar de una «pintura vasca», o cuando, en la década de los 50, vemos a un grupo de escultores de nuestra tierra salir al proscenio de la estima internacional y promulgar su proyecto de «escuela vasca», es obvio que el historiador quiera prestar atención a esos eventos, estudiar sus razones objetivas y no despreciarlos como fenómenos carentes de significación.
Somos conscientes de que, en esta búsqueda de rasgos que definan lo que puede calificarse de vasco en las realizaciones artísticas de nuestro pasado histórico, toda prudencia es poca. Primero habría que comprobar si realmente existe tal comunidad de rasgos (técnicos, estilísticos o de contenido). En segundo lugar habría que demostrar (sobre todo cuando la distancia temporal nos ofrece solo un contexto social pobre de elementos comparativos), si tales rasgos son objetivamente específicos y suficientemente duraderos; y finalmente, la encuesta debería completarse haciendo ver el parentesco semántico entre tales rasgos estéticos y otros caracteres de la cultura vasca en la misma época.
Fue una actitud absolutamente científica la que movió a nuestros antropólogos Juan Mª Apellániz y Jesús Altuna a observar y señalar los rasgos que distinguen, dentro del amplio bestiario magdaleniense, a los espléndidos caballos de Ekain. Pero de poco pueden servirnos sus conclusiones a la hora de caracterizar la plástica vasca, pues parece seguro que hasta el Eneolítico no se formó ni siquiera el tipo biológico que luego se denominaría hombre vasco.
¿Llegaremos un día –me preguntaba yo hace algunos años– a percibir un aliento vasco en la estela de Gastiáin, en las cerámicas vulgares de Berdún, o en las fíbulas de la necrópolis carolingia de Iruñea (Pamplona)? Hoy por hoy la respuesta sigue siendo negativa. Pero eso no hace ilegítima la pregunta.
Se ha observado que en la iconografía vasca –la que vemos en nuestras kutxas, dinteles, impostas o pilas bautismales– predominan con constancia ciertos motivos figurativos y geométricos. Pero los motivos dibujados aparecen también en latitudes muy alejadas de Euskal Herria y parecen responder a arquetipos universales. ¿Cabría entonces discernir, en esos mismos motivos, matices o inflexiones que el artesano vasco daba a tales diseños?. Es probable que una respuesta afirmativa esté dictada más por impulsos subjetivos que por una observación crítica.
Este tipo de preguntas pueden parecerle al historiador cada vez más apremiantes ante el arte de tiempos rigurosamente históricos, y tanto más tentadoras cuanto mayor sea la documentación escrita que pueda reunir sobre un determinado contexto histórico. En la coyuntura de los siglos VIII IX, el monje Beato de Liébana daba forma alucinada a sus visiones del Apocalipsis creando un estilo –textos, formas y colores– que habían de difundirse en los célebres Beatos durante varios siglos por todo el Occidente cristiano. Lo que a un historiador vasco le puede interesar es saber qué puso de su propia cosecha y de su probable estirpe vasca otro monje que, dos siglos después, copiaba el famoso manuscrito en el escritorio del monasterio de Saint Sever sur l’Adour, firmando sus espléndidas miniaturas con el nombre de «Stephanus Garcia Placidus», o el pintor de los manuscritos conservados en ese crisol del euskara y del romance castellano que fue el monasterio riojano de San Millán de la Cogolla.
¿Eran vascos los canteros que los sucesores de Sancho el Mayor llevaron a Loarre para levantar, en pleno siglo XI, la magnífica bóveda de la iglesia del Castillo? ¿Era vasco el «Maestro de San Juan de la Peña» o el «Maestro del claustro de Pamplona»? Y si lo eran ¿quedó algo de su sensibilidad vasca apresado en los lineamentos de aquellos arcos y en la flora y fauna de aquellos capiteles?. Con todo, nos asalta imperativamente la pregunta: ¿Tiene este empeño relevancia suficiente para ocupar a un hombre de ciencia en el momento en que parece inevitable la globalización del arte, como de todos los sectores de la cultura?
Estas y otras cuestiones como éstas son las que pueden tentar a un verdadero historiador del Arte Vasco. Y la tentación se hace progresivamente más apremiante e insuperable, cuando vemos que está ya realizándose una historia absolutamente rigurosa, analítica y descriptiva de cada una de las parcelas, diacrónica y geográficamente hablando, de nuestro patrimonio artístico.
No puedo ponerme a escribir sobre la historia del arte vasco sin hacer otra anotación fundamental que ya formulé hace algunos años. El pueblo vasco es hoy un pueblo reducido a pequeñas dimensiones, a una geografía relativamente estrecha. Por otra parte, y aunque de existencia milenaria, el tiempo histórico de Euskal Herria tiene también fechas recientes. El historiador de ese pasado, comparativamente con otros países, dispone de escasa documentación. Resulta así problemático el estudio de un pueblo tan enigmático, si pretendemos abordarlo con los conceptos y métodos utilizados hasta ahora para el estudio de otras culturas estéticas. Honradamente no podemos compartir el optimismo entusiasta de quienes, no hace muchos años, pensaban que «los vascos poseemos en un grado máximo el genio inmortal que crea y expande valores plásticos y de pensamiento».3
Si tomamos el Arte en su sentido más estricto y específico, inspirado en los últimos cinco siglos de la civilización occidental, se impone un honrado y humilde reconocimiento de nuestra pobreza, y la sospecha de que ese espontáneo sentimiento está en la raíz de que no se haya podido ni querido construir una verdadera Historia ni de la Literatura ni del Arte del pueblo euskaldun.
Hasta fechas recientes era opinión generalizada que el vasco no era poeta y que no existía ninguna literatura euskérica, puesto que por literatura se entendía siempre una literatura culta y escrita. Hemos tenido que abandonar ese estrecho concepto de literatura y valorar la inspiración de nuestros romances y de nuestros bertsolaris para percatarnos de que hay una literatura vasca tan válida como cualquier otra.
Algo parecido puede ocurrirnos con las artes plásticas, de las que aquí queremos ocuparnos. El arte vasco ha tomado vida y realidad de milenios en la artesanía. La creatividad plástica del vasco se halla unida a la vida diaria. Durante siglos ese empeño creativo se ha resistido tenazmente a convertirse, como en otros pueblos, en una actividad «genial», privilegiada, casi esotérica y separada de la experiencia fundamental de la vida, de esa vida familiar y social que ha sido tan característica de Euskal Herria. Al iniciar su estudio sobre el Renacimiento en el País Vasco, Chueca Goitia ha escrito sugestivamente: «El verdadero estilo de Vasconia es profundo, elemental y primario; está escrito en el fondo de un paisaje, de una raza y de una sociedad; no se apoya, como en Florencia, sobre el pedestal de una mentes geniales. No es Historia, sino Naturaleza».
Hoy, sumidos en la crisis cultural producida por el vertiginoso desarrollo de la tecnología, no faltan artistas y filósofos de la historia para quienes el arte debe fundirse con la vida. Y, efectivamente, muchos profesionales del arte no nos hablan de obras sino de «vivencias». Se busca el arte en la experiencia; se le coloca en la alacena de las cosas diarias. La vivencia estética reemplaza al objeto estético. El espacio sustituye a la cosa. El urbanista al constructor. El arte se hace «ecología». Y el célebre sociólogo Marshall McLuhan puede escribir con humor: «Arte es todo lo que Ud. puede hacer». Y probablemente sin esa ironía han dicho otros: «Cualquier cosa puede ser arte» (R. Rauschenberg).
Es decir, que al cerrarse en Occidente la gran aventura iniciada en el Renacimiento, al acabarse el «culto a los genios», al constatar que la noción de arte vuelve a desvanecer sus perfiles como en tiempos primitivos para fundirse con la vida, con la experiencia de vivir profundamente lo cotidiano, nos damos cuenta de que el vasco apenas tiene que enmendar su filosofía estética, que la actividad del vasco no tiene que regresar a la vida y a la cotidianidad, porque nunca salió de ellas.
La operatividad plástica del vasco estuvo tradicionalmente unida a la vida... Y a la muerte. Su arte estuvo en la labra de sus dinteles y de sus estelas funerarias, en la talla de sus kutxas, de sus yugos, katillus y argizaiolas, y en la forja de sus veletas, de sus aldabas, de sus cerrajes y de sus cruces.
Y, al llevar mi reflexión hasta este punto, me doy cuenta de que puede tener sentido narrar la historia del arte en el País Vasco pensando que quizá, al mismo tiempo, estoy contribuyendo a conocer la historia del Arte Vasco.
volver arribaEl uso de este sitio Web significa que usted está de acuerdo con las Condiciones de Uso
